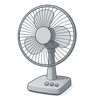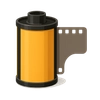El primer hola del mundo: Mi historia del teléfono
Hola, soy Alexander Graham Bell. Mi historia no comienza con cables y electricidad, sino con el silencio. Desde niño, el mundo del sonido me fascinó, en gran parte porque las dos mujeres más importantes de mi vida, mi madre y más tarde mi esposa, Mabel, eran sordas. Vi cómo se esforzaban por comunicarse y me dediqué a estudiar la ciencia del habla y la audición. Crecí en Edimburgo, Escocia, y luego me mudé a Canadá y finalmente a los Estados Unidos, llevando siempre conmigo esta pasión. A mediados de la década de 1870, el mundo se comunicaba de forma muy lenta. Si querías enviar un mensaje a alguien lejano, escribías una carta que podía tardar semanas en llegar. La invención más rápida era el telégrafo, pero solo podía enviar pulsos eléctricos en forma de código Morse, esos bip-bip-bip que representaban letras. Era impersonal y requería un operador que tradujera los puntos y las rayas. En mi mente, sin embargo, crecía un sueño audaz, casi mágico: ¿y si pudiera enviar la voz humana, con todas sus emociones y matices, a través de un cable? Quería crear un "telégrafo parlante". Muchos científicos respetados decían que era imposible, una fantasía. Pero mi conocimiento de cómo funciona el oído humano me dio una idea. El sonido crea vibraciones en el aire que nuestro tímpano capta. Pensé que si podía convertir esas vibraciones en una corriente eléctrica variable, podría enviarla por un cable y revertir el proceso en el otro extremo para recrear el sonido original. Era una idea que me consumía, un rompecabezas que estaba decidido a resolver.
Mi taller en Boston, Massachusetts, se convirtió en mi universo. No era un lugar glamuroso. Estaba lleno de frascos de ácido para baterías, bobinas de alambre de cobre de diferentes grosores, imanes y extraños aparatos que construíamos y desmontábamos una y otra vez. El olor a metal y productos químicos siempre estaba en el aire. No estaba solo en esta aventura. Tenía un asistente brillante y leal, un joven llamado Thomas Watson. El Sr. Watson era un mecánico excepcional. Yo tenía las teorías y los diseños en mi cabeza, pero él tenía las manos hábiles para construir los prototipos. Éramos un equipo perfecto. Pasamos innumerables horas, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche, probando un diseño tras otro. La frustración era una visitante frecuente en nuestro taller. Conectábamos los cables, hablábamos en un diafragma metálico y esperábamos escuchar algo en el otro extremo, pero la mayoría de las veces solo obteníamos silencio o un zumbido estático. Hubo momentos en los que la duda se apoderaba de mí, en los que parecía que los escépticos tenían razón. Pero entonces, ocurría algo pequeño que nos devolvía la esperanza. El 2 de junio de 1875, tuvimos nuestro primer gran avance. Estábamos trabajando en nuestro sistema de "telégrafo armónico" en habitaciones separadas. De repente, escuché un sonido metálico a través de mi receptor. No era una voz, sino el débil eco de una lengüeta de acero que el Sr. Watson había pulsado accidentalmente en el otro extremo. Mi corazón dio un vuelco. ¡El sonido, no solo un pulso, había viajado por el cable! Corrí a la habitación del Sr. Watson, gritando de emoción. Ese día supimos que estábamos en el camino correcto. La voz humana era mucho más compleja que el sonido de una lengüeta de metal, pero habíamos demostrado que era posible. Ese pequeño sonido nos dio la fuerza para seguir adelante durante los siguientes nueve meses de arduo trabajo.
El día que todo cambió fue el 10 de marzo de 1876. Empezó como cualquier otro día de experimentos en nuestro laboratorio. Estábamos probando un nuevo diseño de transmisor que utilizaba un líquido para conducir la electricidad. La idea era que las vibraciones de mi voz harían que una aguja vibrara en el líquido, alterando la corriente eléctrica de una manera que correspondiera exactamente a las ondas sonoras de mi habla. El Sr. Watson estaba en otra habitación, lejos del alcance de mi voz, con el oído pegado al receptor, listo para escuchar cualquier sonido que pudiera aparecer. Yo estaba inclinado sobre la mesa, ajustando el transmisor, cuando de repente, volqué accidentalmente uno de los frascos de ácido de la batería. El líquido corrosivo se derramó sobre mis pantalones. Instintivamente, sin pensar en el experimento, grité por el transmisor: "Sr. Watson, ¡venga aquí, quiero verle!". No esperaba una respuesta. Mi grito fue de pura frustración y sorpresa por el accidente. Pero entonces, unos segundos después, escuché pasos apresurados por el pasillo. La puerta se abrió de golpe y allí estaba el Sr. Watson, con los ojos muy abiertos por la emoción. No había oído mi voz a través de las paredes. Dijo que me había escuchado, cada palabra, clara y distintamente, a través del receptor que tenía en la oreja. Por un momento, ambos nos quedamos en silencio, asimilando lo que acababa de suceder. El ácido en mis pantalones fue olvidado. Nos dimos cuenta de que lo habíamos logrado. Después de años de sueños, fracasos y trabajo duro, una voz humana había viajado a través de un cable. Fue un triunfo accidental, nacido de un pequeño desastre, pero un triunfo al fin y al cabo.
Esa primera llamada telefónica, aunque accidental, abrió la puerta a un mundo nuevo. Al principio, la gente no entendía lo que habíamos creado. Cuando lo demostré en la Exposición del Centenario en Filadelfia ese mismo año, 1876, muchos lo vieron como un simple juguete o un truco de magia. Pero cuando el Emperador de Brasil, Dom Pedro II, escuchó una voz a través de mi invento, exclamó asombrado: "¡Dios mío, habla!". A partir de ese momento, el mundo empezó a prestar atención. El viaje desde ese primer mensaje hasta la creación de una red telefónica que conectara ciudades y países fue largo y lleno de desafíos, pero todo comenzó con ese momento en el laboratorio. Mi invento, que nació de mi deseo de ayudar a las personas con discapacidad auditiva, acabó conectando a toda la humanidad. Cambió la forma en que la gente hacía negocios, cómo respondían a las emergencias y, lo más importante, cómo se mantenían en contacto con sus seres queridos. Mi historia es un recordatorio de que la curiosidad es una fuerza poderosa. No hay que tener miedo a fracasar, porque a veces, como en mi caso, un accidente puede llevar al mayor de los descubrimientos. Una sola idea, si se persigue con pasión y perseverancia, tiene el poder de cambiar el mundo y hacer que se sienta un poco más pequeño y conectado.
Actividades
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.