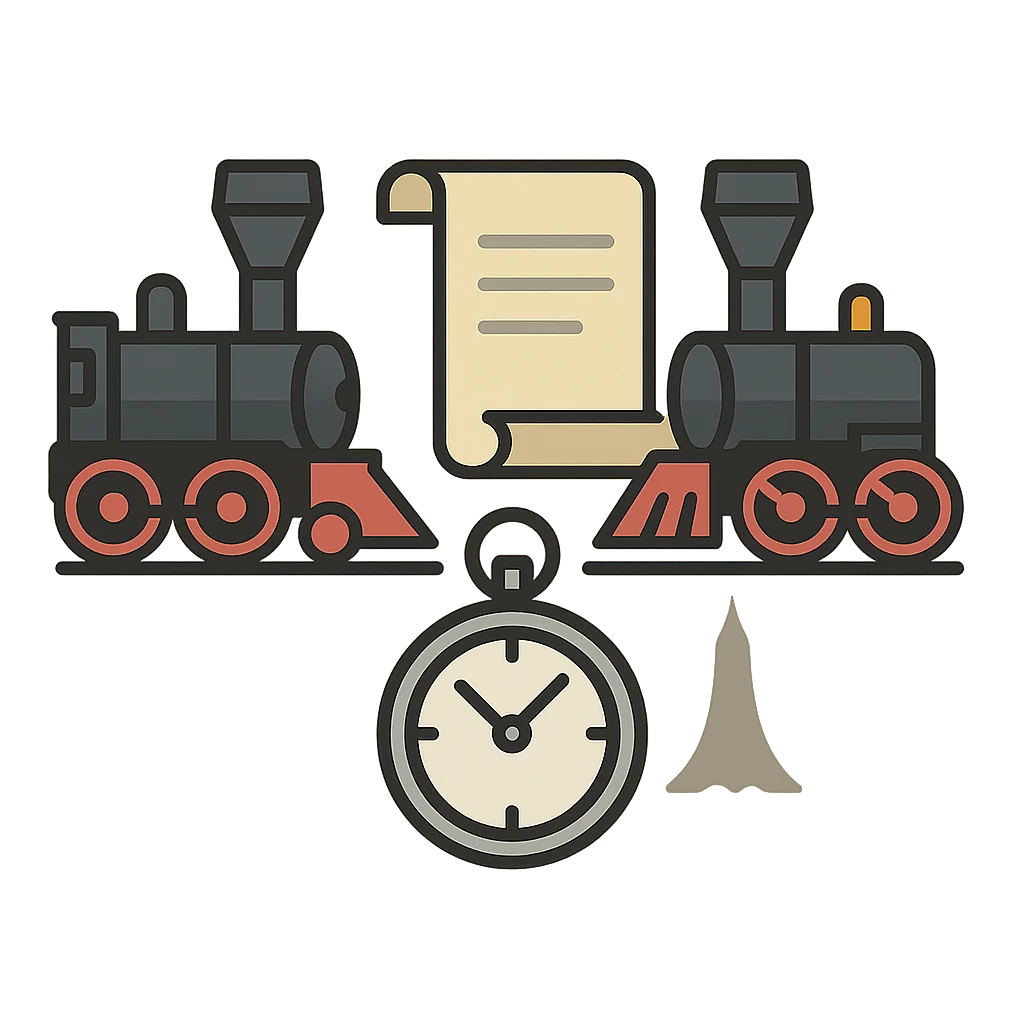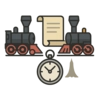El sueño de hierro que unió una nación
Me llamo Leland Stanford y tuve el honor de ser uno de los líderes del Ferrocarril Central Pacific. Permítanme llevarlos a mediados del siglo XIX. En aquel entonces, Estados Unidos era un país inmenso, una tierra de promesas que se extendía de un océano a otro. Sin embargo, estaba dividido. No por la guerra, aunque esa también fue una época de grandes conflictos, sino por la propia naturaleza. Entre las ciudades bulliciosas del este y las tierras fértiles de California en el oeste, se interponían miles de kilómetros de naturaleza salvaje. Las Montañas Rocosas y la traicionera Sierra Nevada se alzaban como gigantes de piedra, y vastos desiertos se extendían bajo un sol implacable. Viajar de costa a costa era una aventura peligrosa que podía llevar meses en barco o en una caravana de carretas. Soñábamos con algo más rápido, algo que pudiera unir a nuestra nación. Ese sueño era una línea de hierro y vapor: un ferrocarril transcontinental. La idea parecía casi imposible, una fantasía. Pero en 1862, en medio de la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln firmó la Ley del Ferrocarril del Pacífico. Esta ley no era solo un documento; era una promesa. Daba luz verde a dos compañías para que emprendieran la tarea más colosal que nuestro país había visto jamás: tender vías de acero a través de todo el continente. Mi compañía, la Central Pacific, comenzaría en Sacramento, California, y avanzaría hacia el este. Nuestro desafío inmediato era conquistar la formidable Sierra Nevada. Era una tarea que muchos consideraban una locura, pero yo creía en el poder del ingenio humano y en la importancia de conectar nuestro país para siempre.
Nuestra misión se convirtió en una gran carrera, una competencia épica contra el tiempo, la naturaleza y otra compañía llamada Union Pacific. Mientras nosotros, en la Central Pacific, luchábamos por abrirnos paso hacia el este desde California, la Union Pacific avanzaba hacia el oeste desde Omaha, Nebraska. El objetivo era encontrarnos en algún punto intermedio, y cada milla de vía que poníamos significaba más terreno y más dinero del gobierno. Pero esto era mucho más que una simple competencia; era una prueba de resistencia humana. El trabajo era increíblemente duro. Imaginen el sonido constante del metal golpeando la roca, el estruendo de la dinamita resonando en los cañones y el sudor de miles de hombres trabajando bajo el sol abrasador o en medio de tormentas de nieve heladas. En la Central Pacific, nuestra fuerza laboral estaba compuesta en gran parte por miles de inmigrantes chinos. Estos hombres eran increíblemente trabajadores y valientes. Se enfrentaron a la tarea más peligrosa: abrir túneles a través del granito sólido de la Sierra Nevada. Colgaban de cestas de mimbre sobre acantilados escarpados, colocando explosivos con un coraje que aún me asombra. Sin su perseverancia, nunca habríamos superado esas montañas. Mientras tanto, la Union Pacific contaba con inmigrantes irlandeses y veteranos de la Guerra Civil, hombres rudos y acostumbrados a las dificultades que trabajaban incansablemente a través de las vastas llanuras, enfrentándose a sus propios desafíos. Día tras día, veíamos cómo las vías se extendían por el paisaje, una línea plateada que serpenteaba a través de desiertos y montañas. A veces, el progreso era dolorosamente lento, apenas unos centímetros al día cuando perforábamos la roca. Otras veces, en terreno plano, los equipos podían tender varios kilómetros en una sola jornada. Fue una hazaña monumental de ingeniería y, sobre todo, de espíritu humano. Cada clavo clavado, cada riel colocado, era una victoria contra lo imposible. Superamos avalanchas, inviernos brutales y la inmensidad de un continente indómito, todo impulsado por la visión de una nación unida por el hierro.
Finalmente, después de seis largos y arduos años, el momento que todos habíamos estado esperando llegó. El 10 de mayo de 1869, las dos grandes líneas de hierro se encontraron en un lugar llamado Promontory Summit, en Utah. La atmósfera ese día era eléctrica, llena de anticipación y orgullo. Multitudes de trabajadores, ingenieros y dignatarios se habían reunido para presenciar la historia. Recuerdo haber visto las dos locomotoras, relucientes bajo el sol: la "Jupiter" de nuestra Central Pacific y la "No. 119" de la Union Pacific, acercándose lentamente hasta que sus parachoques casi se tocaron. Fue un momento de profundo simbolismo. Yo tuve el honor de sostener uno de los clavos ceremoniales, un clavo hecho de oro de California. También había un martillo de plata especial para la ocasión. La multitud guardó silencio mientras nos preparábamos para clavar el último clavo que uniría oficialmente las dos costas de nuestra nación. Recuerdo la sensación del martillo en mi mano, el peso de ese momento histórico. Aunque el golpe final fue simbólico, representaba años de sudor, sacrificio y sueños. En cuanto el último clavo fue colocado, un operador de telégrafo envió un mensaje de una sola palabra a todo el país: "HECHO". En cuestión de segundos, las campanas de las iglesias sonaron en San Francisco, los cañones dispararon salvas en Nueva York y la gente celebró en las calles de Chicago a Nueva Orleans. Nuestro trabajo había terminado. El ferrocarril transcontinental transformó a Estados Unidos para siempre. Un viaje que antes llevaba meses ahora se podía hacer en aproximadamente una semana. Conectó a familias, impulsó el comercio y ayudó a poblar el oeste. Demostró que cuando las personas se unen con un propósito común, no hay desafío, ni montaña, ni desierto, que no puedan superar. Fue el cumplimiento de un gran sueño americano.
Preguntas de Comprensión Lectora
Haz clic para ver la respuesta