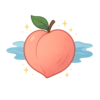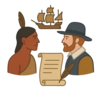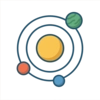El Picapedrero
Mi nombre es Isamu, y desde que tengo memoria, la montaña ha sido mi compañera. Me despierto con el sonido de mi martillo y mi cincel, picando los grandes acantilados de piedra bajo el vasto cielo azul, y soy feliz con mi vida sencilla. Mi almuerzo es simple, arroz y verduras, pero sabe a gloria después de una mañana de duro trabajo. Mis manos están callosas y mi espalda a menudo me duele, pero hay una profunda satisfacción en ver cómo una roca sin forma se convierte lentamente en un bloque útil o en una hermosa estatua bajo mi cuidado. Cada golpe de mi martillo es un compás en la canción de mi vida, una melodía constante y tranquilizadora. Sin embargo, una tarde sofocante, una sombra cayó sobre mi trabajo y vi algo que plantó una semilla de descontento en mi corazón. Un magnífico palanquín, lacado en oro y transportado por sirvientes vestidos de seda, ascendía por el camino de la montaña. Dentro, reclinado sobre cojines de terciopelo, iba un príncipe, protegido del sol por un parasol adornado. Nunca había visto tanta riqueza y comodidad. De repente, mi martillo se sintió pesado, el sol pareció más caliente y mi vida sencilla se sintió pequeña. Esa visión cambió todo para mí. Esta es la historia de cómo aprendí el verdadero significado del poder, un cuento que se ha transmitido de generación en generación en Japón, conocido simplemente como El Picapedrero.
La imagen del príncipe se quedó grabada en mi mente, atormentándome día y noche. '¿Por qué él debe tener tanto mientras yo trabajo tan duro por tan poco?', me preguntaba. Un día, incapaz de soportarlo más, grité mi frustración a la montaña. '¡Ojalá fuera un príncipe, para no tener que volver a trabajar bajo este sol abrasador!'. Para mi asombro, una voz profunda y antigua resonó desde las rocas. 'Tu deseo es concedido', retumbó el espíritu de la montaña. En un instante, me encontré en el palanquín, vestido con las sedas más finas y comiendo los manjares más delicados. Al principio fue glorioso. Los sirvientes me abanicaban y la gente se inclinaba a mi paso. Pero pronto, la novedad se desvaneció. Cuando salía de mi palanquín para inspeccionar mis dominios, el sol me golpeaba sin piedad. Su calor era implacable, y me di cuenta de que, a pesar de toda mi riqueza, no podía ordenarle al sol que fuera menos intenso. 'El sol es más poderoso que yo', reflexioné con amargura. '¡Ojalá fuera el sol!'. El espíritu de la montaña escuchó de nuevo. De repente, yo era el sol, una esfera de fuego ardiente en lo alto del cielo. Podía quemar los campos, secar los ríos y hacer que los príncipes sudaran en sus palanquines. ¡Sentía un poder inmenso! Pero mi triunfo duró poco. Una nube oscura y densa se interpuso entre la tierra y yo, bloqueando mis rayos. Por mucho que brillara, no podía penetrar su sombría barrera. Me sentí impotente una vez más. Frustrado, grité: '¡La nube es más fuerte! ¡Deseo ser una nube!'. Y así fue. Como nube, podía desatar lluvias torrenciales y crear inundaciones. Me sentía poderoso, moviéndome por el cielo y cambiando el paisaje a mi antojo. Sin embargo, pronto descubrí que no era yo quien decidía mi camino. Un viento poderoso me empujaba y me arrastraba, llevándome a donde él quería. No tenía control. '¡El viento me domina!', aullé. '¡Deseo ser el viento!'. En un instante, me convertí en el viento, un huracán rugiente. Derribaba árboles, arrancaba tejados y azotaba el mar hasta convertirlo en espuma. Nada parecía poder detenerme. Corrí por las llanuras con una alegría salvaje, hasta que me encontré con la gran montaña, mi antiguo hogar. Soplé contra ella con toda mi fuerza, pero no se movió. Permaneció silenciosa, firme e indiferente a mi furia. En ese momento, creí haber encontrado el poder supremo. La montaña era inamovible, eterna. '¡Quiero ser la montaña!', fue mi último y más grandioso deseo.
Así, me convertí en la montaña. Era inmenso, sólido e inquebrantable. El sol me calentaba, pero no me quemaba. Las nubes me rozaban, pero no me ocultaban. El viento aullaba contra mis picos, pero no podía mover ni una sola de mis rocas. Finalmente, sentí que nada en el mundo era más fuerte que yo. Estaba en paz, sintiendo el lento paso de los siglos, seguro de mi poder supremo. Pero entonces, sentí algo. Un pequeño y persistente picoteo en mi base. Al principio, era apenas perceptible, como el cosquilleo de un insecto. Pero continuó, día tras día, un ritmo constante: chip, chip, chip. Intrigado, enfoqué mi conciencia masiva en ese pequeño punto de irritación. Miré hacia abajo, a mis pies de granito, y vi una figura diminuta y decidida. Sostenía un martillo y un cincel, y con cada golpe, desprendía un pequeño trozo de mi ser. Era un picapedrero, igual que yo. En ese instante, una comprensión profunda me inundó. Yo, la gran y poderosa montaña, estaba siendo cambiado, moldeado, por el trabajo de un simple hombre. El humilde picapedrero poseía el poder de transformar la montaña misma. Me di cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en ser el sol, la nube o el viento. No estaba en ser algo más grande o diferente. La verdadera fuerza residía en el propósito y la habilidad que ya había tenido. Mi descontento había sido una ilusión. Con un corazón lleno de una nueva sabiduría, susurré mi último deseo: 'Solo quiero ser yo mismo otra vez. Quiero ser un picapedrero'. Esta historia se ha contado en Japón durante siglos, a menudo como una parábola zen, para recordarnos que la felicidad no consiste en convertirnos en otra cosa, sino en apreciar el valor y la fuerza que ya poseemos. Sigue inspirando arte e historias que exploran las ideas de humildad, satisfacción y encontrar nuestro propio lugar en el mundo, demostrando que incluso la vida más sencilla puede albergar el mayor poder.
Actividades
Realizar un Cuestionario
¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.