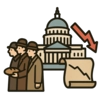La Historia del Parque Nacional de los Everglades
Imagina un río tan ancho que no puedes ver la otra orilla, y tan poco profundo que la hierba crece a través de él. No se precipita ni ruge; se mueve más lento que una tortuga caminando, una lámina de agua silenciosa y constante que fluye hacia el sur, hacia el mar. Mi superficie brilla bajo el cálido sol de Florida, una vasta extensión de hierba de sierra que se extiende por cien millas, con sus afilados bordes haciéndole cosquillas al cielo. Aquí y allá, cúpulas de un verde oscuro de cipreses se elevan como islas en mis aguas cubiertas de hierba, sus raíces enredadas en la fresca sombra. Por la noche, comienza una sinfonía. El canto de un millón de insectos, el profundo croar de las ranas toro y las llamadas de las aves nocturnas crean un coro que ha resonado aquí durante siglos. Mucho antes de las carreteras y las ciudades, pueblos antiguos hicieron sus hogares dentro de mí. Las tribus Calusa y Tequesta vivieron en armonía con mis ritmos, construyendo sus comunidades sobre montículos de conchas que aún hoy se mantienen como silenciosos recordatorios de su tiempo. Ellos entendían mis secretos y respetaban mi poder. Mucha gente me malinterpreta, llamándome pantano, pero soy algo mucho más único y vivo. Soy el Parque Nacional de los Everglades.
Durante miles de años, mis aguas fluyeron libremente, nutriendo un mundo de vida increíble. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX, las cosas comenzaron a cambiar. Nuevos colonos llegaron a Florida, y cuando me miraron, no vieron un río de hierba que daba vida. Vieron tierras que debían ser domesticadas, un obstáculo que debía ser conquistado para granjas y ciudades en crecimiento. Creyeron que mi agua se desperdiciaba, y comenzaron un proyecto masivo para drenarme. Los ingenieros llegaron con sus potentes máquinas, cavando profundos canales que cortaban mi paisaje como heridas. Construyeron diques, altos muros de tierra, para bloquear y desviar mi suave caudal, enviando el agua dulce que era mi sangre vital hacia el océano. Las consecuencias fueron devastadoras. Partes de mí que habían estado húmedas durante siglos comenzaron a secarse. El suelo rico y oscuro se convirtió en polvo. En las estaciones secas, los incendios arrasaban la hierba de sierra, ardiendo más fuerte y por más tiempo que nunca. El delicado equilibrio que había mantenido durante milenios se rompió. Las grandes bandadas de aves zancudas —garcetas, garzas e ibis— que una vez llenaron el cielo comenzaron a desaparecer a medida que los peces y caracoles de los que se alimentaban se desvanecían de las aguas poco profundas. Todo mi ecosistema, una compleja red de vida, comenzaba a desmoronarse. Lentamente, me moría de sed.
Justo cuando parecía que mi futuro se estaba secando, personas que vieron mi verdadero valor comenzaron a hablar por mí. Uno de mis mayores defensores fue un hombre llamado Ernest F. Coe. Era un arquitecto paisajista de Connecticut que se mudó a Miami y se enamoró de mi belleza salvaje e indómita. En la década de 1920, comenzó una campaña incansable para protegerme. Vio que yo era un ecosistema único, diferente a cualquier otro lugar en la Tierra, y creía que debía ser preservado para todos, para siempre. Coe escribió innumerables cartas a políticos, dio discursos a grupos comunitarios y dirigió excursiones a lo más profundo de mi naturaleza para mostrar a la gente lo que estaba en juego. Pasó años luchando, negándose a rendirse incluso cuando otros decían que su sueño era imposible. Entonces, otra voz poderosa se unió a la causa. Su nombre era Marjory Stoneman Douglas, una brillante periodista y escritora. Pasó cinco años explorando mis humedales, estudiando mi historia y hablando con la gente que mejor me conocía. En 1947, publicó un libro que lo cambió todo. Se titulaba 'The Everglades: River of Grass'. Con sus hermosas palabras, ayudó al mundo a entender que yo no era un pantano inútil, sino un río vital y de movimiento lento. Su libro abrió los ojos de la gente e inspiró una nueva ola de apoyo. El arduo trabajo de estos defensores, y de muchos otros, finalmente dio sus frutos. El 30 de mayo de 1934, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que autorizaba la creación de un parque nacional. Llevó varios años más, pero finalmente, el 6 de diciembre de 1947, el presidente Harry S. Truman estuvo en una ceremonia y me dedicó oficialmente como el Parque Nacional de los Everglades. Por fin estaba a salvo.
Hoy soy un santuario, un hogar protegido para algunas de las criaturas más increíbles del mundo. Mis aguas son patrulladas por el poderoso caimán americano, un dinosaurio viviente. El manatí, apacible y de movimiento lento, encuentra refugio en mis corrientes más cálidas, y en lo profundo de mis pantanos de cipreses, la esquiva y amenazada pantera de Florida todavía deambula. Mi importancia es reconocida mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. En 1979, fui nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, situándome entre los tesoros naturales más preciados del planeta. Pero mi viaje no ha terminado. El daño de esos viejos canales y diques todavía se está curando. Científicos e ingenieros están trabajando ahora en uno de los proyectos de restauración ambiental más grandes de la historia, tratando de restaurar mi flujo de agua natural y lento. Soy un laboratorio viviente, que nos enseña sobre la resiliencia de la naturaleza y la importancia de corregir los errores del pasado. Me erijo como un recordatorio de que los lugares salvajes tienen derecho a existir, no por lo que pueden darnos, sino por lo que son. Soy un tesoro salvaje y soy una promesa de que los lugares salvajes importan.
Actividades
Realizar un Cuestionario
¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.