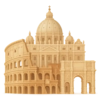La Historia de Roma: La Ciudad Eterna
Siente el calor de mis adoquines bajo tus pies, piedras pulidas por millones de pasos a lo largo de los siglos. Escucha el murmullo del agua en mis innumerables fuentes, una canción que nunca se detiene. A tu alrededor, ves ruinas antiguas y blanqueadas por el sol, columnas que se alzan orgullosas junto a animados cafés donde la gente ríe y charla. El viento que sopla entre mis pinos y cipreses susurra historias de emperadores, artistas y ciudadanos comunes. Cada rincón guarda un secreto, cada piedra una memoria. Soy un lugar donde el pasado no está enterrado, sino que camina a tu lado, en cada calle y en cada plaza. Soy Roma, la Ciudad Eterna.
Mi historia comienza con una leyenda, una canción de cuna de una loba. Dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, fueron abandonados de bebés pero salvados y criados por una loba bondadosa. Cuando crecieron, decidieron construir una ciudad. Fue Rómulo quien trazó mis primeros límites en la Colina Palatina, y así nací yo, el 21 de abril del 753 a. C. Al principio, era solo un pequeño pueblo repartido en siete colinas, pero crecí rápidamente. Mis habitantes decidieron que no querían ser gobernados por reyes. En cambio, crearon algo nuevo y valiente: una República. Esto significaba que los ciudadanos podían votar y participar en las decisiones importantes. Mi corazón palpitante en esa época era el Foro Romano. Imagina un lugar bullicioso, lleno de gente, donde los senadores debatían leyes, los comerciantes vendían sus productos y los amigos se reunían para hablar. Era el centro de mi mundo, donde la voz del pueblo resonaba con fuerza.
Con el tiempo, la República se transformó en algo aún más grande: el poderoso Imperio Romano, y mi primer emperador fue Augusto. Él dijo que me encontró como una ciudad de ladrillo y me dejó como una ciudad de mármol. Durante esta era dorada, mis ingenieros y constructores lograron hazañas increíbles que asombran al mundo incluso hoy. Construyeron acueductos, enormes puentes de piedra que transportaban agua fresca desde las montañas lejanas hasta mis fuentes y baños públicos, manteniendo a mi gente sana y limpia. También construyeron una red de calzadas rectas y fuertes que se extendían por miles de kilómetros, conectando cada rincón del imperio conmigo, como las venas que llevan la sangre al corazón. Y, por supuesto, construyeron el Coliseo. Imagina un anfiteatro de piedra tan gigantesco que podía albergar a más de cincuenta mil personas. Se construyó para ofrecer espectáculos asombrosos que mostraban la grandeza y el poder de Roma. Durante siglos, fui el centro de un mundo vasto y poderoso, un faro de ley, ingeniería y cultura.
Después de la caída del imperio, pasé por tiempos difíciles, pero nunca perdí mi espíritu. Siglos más tarde, durante una época mágica llamada el Renacimiento, renací de nuevo. Fue un tiempo de explosión de arte y nuevas ideas, y los artistas más grandes del mundo vinieron a mí en busca de inspiración. Un hombre llamado Miguel Ángel llegó y llenó mis iglesias de belleza. Se acostó de espaldas durante años para pintar el techo de la Capilla Sixtina, creando escenas tan vivas que parecen respirar. Hoy, sigo siendo ese lugar especial, un museo viviente donde puedes desayunar junto a un templo de dos mil años de antigüedad o pasear por una calle diseñada por un genio del Renacimiento. Soy un recordatorio de que las grandes cosas llevan tiempo. Inspiro a todos los que caminan por mis calles a soñar, a crear y a recordar las increíbles historias que las personas pueden construir juntas cuando trabajan con pasión y perseverancia.
Preguntas de Comprensión Lectora
Haz clic para ver la respuesta