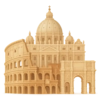Yo, Julio César
Saludos, jóvenes lectores. Mi nombre es Cayo Julio César, y mi historia es la historia de Roma misma durante uno de sus momentos más emocionantes. Nací en la gran ciudad de Roma en el año 100 antes de Cristo, en el seno de una familia patricia, los Julios, que decían descender de la propia diosa Venus. A pesar de nuestro noble linaje, mi familia no era de las más ricas o poderosas de la época. Desde joven supe que si quería dejar mi huella en el mundo, tendría que forjar mi propio camino con ambición e ingenio. Vivir en Roma era fascinante; las calles bullían de senadores, soldados y mercaderes. El Foro era el corazón de nuestro mundo, y yo soñaba con que un día mi voz se escuchara allí con respeto. Una aventura de mi juventud demostró el tipo de hombre que llegaría a ser. Mientras viajaba por el mar Egeo, fui capturado por piratas. En lugar de mostrar miedo, me reí de la pequeña suma que pedían por mi rescate y les exigí que pidieran más. Durante mi cautiverio, les traté como si fueran mis subordinados, uniéndome a sus juegos y leyéndoles mis discursos, pero siempre prometiéndoles con una sonrisa que un día volvería para capturarlos y llevarlos ante la justicia. Ellos pensaban que bromeaba. No lo hacía. Una vez liberado, reuní una pequeña flota, los cacé y cumplí mi promesa. Incluso entonces, sabía que el destino favorece a los audaces.
Mi regreso a Roma marcó el inicio de mi ascenso. Comprendí que para ganar poder, necesitaba el favor del pueblo. Gasté generosamente el dinero que tenía, y el que no tenía, en organizar magníficos juegos de gladiadores y en obras públicas para ganarme el corazón de los ciudadanos. Mi carrera política siguió el camino tradicional, el 'cursus honorum', ascendiendo de un cargo a otro. Pero el Senado estaba controlado por hombres conservadores que desconfiaban de mi popularidad. Sabía que no podía desafiarlos solo. Por eso, en el año 60 a.C., formé una alianza secreta con dos de los hombres más poderosos de Roma: Pompeyo Magno, un general brillante y aclamado, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República. Juntos, fuimos conocidos como el Primer Triunvirato. Esta alianza nos permitió superar la oposición del Senado y avanzar en nuestras ambiciones. Como parte de nuestro acuerdo, fui nombrado gobernador de la Galia, una vasta y salvaje tierra que hoy conocéis como Francia. Durante casi una década, desde el 58 hasta el 50 a.C., dirigí a mis legiones en una serie de campañas militares conocidas como las Guerras de las Galias. Mis soldados me eran ferozmente leales; compartíamos las penurias y celebrábamos las victorias juntos. No solo conquisté la Galia para Roma, extendiendo sus fronteras hasta el río Rin y el Canal de la Mancha, sino que también amasé una gran fortuna y forjé un ejército veterano y leal solo a mí. Para asegurarme de que nadie en Roma olvidara mis hazañas, escribí mis memorias de la guerra, los 'Comentarios sobre la guerra de las Galias', que eran leídas con avidez por el pueblo.
Mi éxito en la Galia, sin embargo, se convirtió en una amenaza para mis rivales en Roma. Craso había muerto en batalla en el 53 a.C., rompiendo el equilibrio del Triunvirato. Pompeyo, ahora aliado con mis enemigos en el Senado, empezó a verme no como un socio, sino como un peligroso competidor por el poder. Me enviaron una orden directa: debía disolver mi ejército y regresar a Roma como un simple ciudadano para enfrentar juicios por mis acciones como gobernador. Sabía que esto era una trampa. Sin mis legiones, estaría indefenso y mi carrera política habría terminado. Me encontré en una encrucijada, en la orilla de un pequeño río llamado Rubicón, que marcaba la frontera sagrada de Italia. La ley romana prohibía a cualquier general cruzarlo con su ejército en armas. Hacerlo significaba declarar la guerra civil. El 10 de enero del 49 a.C., después de una profunda reflexión, tomé mi decisión. Miré a mis leales soldados y pronuncié las palabras que cambiarían la historia para siempre: 'Alea iacta est', que significa 'La suerte está echada'. Crucé el río. La guerra civil había comenzado. Pompeyo y sus aliados huyeron de Italia, y yo los perseguí por todo el Mediterráneo. La guerra fue larga y difícil, pero mis legiones veteranas resultaron victoriosas. Mi persecución de Pompeyo me llevó hasta Egipto. Allí descubrí que había sido asesinado, y me vi envuelto en una disputa por el trono egipcio entre el joven rey Ptolomeo XIII y su brillante hermana, Cleopatra. Quedé cautivado por su inteligencia y su encanto. La ayudé a asegurar su corona y ella se convirtió en una importante aliada para Roma, y para mí.
Tras mis victorias y mi estancia en Egipto, regresé a Roma en el año 45 a.C. como el líder indiscutible de la República. El Senado me colmó de honores, nombrándome 'Dictador vitalicio'. Utilicé mi poder para llevar a cabo reformas muy necesarias. Introduje un nuevo calendario, basado en el año solar, que con algunas modificaciones es el que usáis hoy: el calendario juliano. Distribuí tierras entre mis veteranos y los pobres, y puse en marcha grandes proyectos de construcción para embellecer Roma y dar trabajo a la gente. Mi objetivo era estabilizar la República tras años de guerra civil y mejorar la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, mi poder absoluto preocupaba a muchos senadores. Temían que quisiera destruir la República y coronarme rey, algo que los romanos odiaban desde hacía siglos. Un grupo de ellos, que se autodenominaban los 'Liberadores', conspiraron en secreto contra mí. En los Idus de Marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C., me dirigí a una reunión del Senado. Fui rodeado por los conspiradores, que sacaron las dagas que llevaban ocultas y me atacaron. Entre ellos vi rostros que consideraba amigos, incluido el de Marco Junio Bruto. La traición fue el golpe más profundo. Mi vida terminó en el suelo del Senado, pero mi historia no. Mi muerte no restauró la República, sino que la sumió en otra guerra civil. De ella surgió mi heredero, mi sobrino nieto Octavio, quien, tras derrotar a todos sus rivales, se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. Así, mi vida marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Mi nombre, César, se convirtió en un título de poder que perduraría durante siglos, un recordatorio de que un solo individuo puede, para bien o para mal, cambiar el curso de la historia.
Actividades
Realizar un Cuestionario
¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.