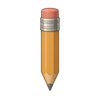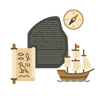La clave de los faraones: Mi historia con la Piedra de Rosetta
Mi nombre es Jean-François Champollion, y mi historia comienza no en las arenas de Egipto, sino en un pequeño pueblo de Francia llamado Figeac, donde nací en 1790. Desde que era un niño, me sentía atraído por los misterios del pasado. Mi hermano mayor, Jacques-Joseph, siempre me animó. Mientras otros niños jugaban en la calle, yo me rodeaba de libros, fascinado por las lenguas antiguas. Aprendí latín y griego antes de ser adolescente, e incluso me adentré en el copto, una lengua descendiente del antiguo egipcio, sintiendo que podría ser una clave importante algún día. Pero mi verdadera obsesión eran los jeroglíficos. Esas pequeñas imágenes de pájaros, serpientes y símbolos geométricos me llamaban desde las páginas de los libros. Parecían un código secreto, una conversación congelada en el tiempo, y yo anhelaba escuchar lo que decían. Recuerdo vívidamente un día en que visité una colección de antigüedades en Grenoble. Vi fragmentos de papiro y pequeñas estatuas cubiertas con esa escritura indescifrable. El silencio de esos objetos era ensordecedor. En ese momento, le hice una promesa a mi hermano y a mí mismo. Puse mi mano sobre la vitrina y susurré con toda la determinación de un niño: "Yo los leeré. Algún día, seré yo quien les devuelva la voz". Esa promesa se convirtió en la brújula de mi vida, el comienzo de un viaje que me llevaría a desvelar los secretos de una civilización entera.
El mundo a mi alrededor estaba en constante cambio. Cuando yo era un niño, un general llamado Napoleón Bonaparte dirigió una campaña militar en Egipto. Pero no solo llevó soldados; también llevó un ejército de eruditos, científicos y artistas para estudiar las maravillas del antiguo Egipto. Fue durante esa expedición, el 15 de julio de 1799, que un soldado llamado Pierre-François Bouchard hizo un descubrimiento que cambiaría mi vida y la historia para siempre. Cerca de un pueblo en el delta del Nilo llamado Rosetta, sus hombres encontraron una losa de piedra oscura, rota e incompleta. No parecía gran cosa al principio, pero al limpiarla, vieron que estaba cubierta de inscripciones. ¡Y no solo de un tipo, sino de tres! En la parte superior estaban los hermosos y misteriosos jeroglíficos. En el medio había una escritura cursiva y rápida que más tarde conoceríamos como demótico. Y en la parte inferior, para el asombro de todos, había un texto en griego antiguo, una lengua que muchos eruditos, incluyéndome a mí, podíamos leer perfectamente. La noticia se extendió como la pólvora por toda Europa. La Piedra de Rosetta, como se la llamó, era más que una simple roca; era una promesa. Si los tres textos decían lo mismo, como un decreto real repetido para que todos lo entendieran, entonces el texto griego era la clave, el mapa que podría guiarnos a través del laberinto de los jeroglíficos. El desafío era monumental, pero por primera vez en más de mil años, había una esperanza real de poder leer las palabras de los faraones.
Durante los siguientes veinte años, la Piedra de Rosetta se convirtió en el centro de una intensa carrera intelectual. Eruditos de toda Europa intentaron descifrar el código, pero los jeroglíficos guardaban celosamente sus secretos. Yo dediqué cada momento de mi vida a este rompecabezas. Pasaba noches enteras estudiando copias de las inscripciones, comparando cada símbolo, cada línea. Llené cuadernos con teorías, algunas correctas, muchas equivocadas. No estaba solo en esta búsqueda; mi principal rival era un brillante erudito inglés llamado Thomas Young. Él hizo algunos avances importantes, descubriendo que ciertos jeroglíficos eran fonéticos, es decir, representaban sonidos, especialmente en los nombres de los gobernantes extranjeros. Sin embargo, creía que esto solo se aplicaba a los nombres no egipcios. Yo sentía que la solución era más profunda. Mi gran avance llegó al estudiar los "cartuchos", unos óvalos que rodeaban ciertos grupos de jeroglíficos. Sospechaba, como Young, que contenían nombres reales. Me concentré en el cartucho del nombre "Ptolomeo", que conocíamos por el texto griego. Con mucho cuidado, asigné sonidos a cada jeroglífico basándome en las letras de "P-T-O-L-M-Y-S". Luego, obtuve una copia de una inscripción de otro monumento que contenía un cartucho con el nombre de "Cleopatra". Si mi teoría era correcta, los símbolos del sonido 'P', 'T' y 'L' que había identificado en Ptolomeo debían aparecer también en Cleopatra. Con el corazón latiéndome con fuerza, los busqué y... ¡allí estaban! Funcionaba. El momento decisivo llegó el 14 de septiembre de 1822. Al aplicar mi sistema a nombres de faraones puramente egipcios, como Ramsés y Tutmosis, todo encajó. Los jeroglíficos no eran solo imágenes o ideas; eran una combinación compleja de sonidos y símbolos. Abrumado por la emoción, corrí a la oficina de mi hermano, grité "¡Lo tengo!" y, según cuenta la historia, me desmayé por el puro agotamiento y la euforia.
Mi descubrimiento fue mucho más que la solución a un antiguo acertijo. Al descifrar los jeroglíficos, le devolvimos la voz a todo un pueblo. La Piedra de Rosetta no era solo la clave para leer una inscripción, era la llave maestra que abría las puertas a miles de años de historia egipcia. De repente, las paredes de los templos y las tumbas dejaron de ser mudas. Podíamos leer los relatos de sus batallas, sus poemas de amor, sus libros de oraciones y hasta sus listas de la compra. Aprendimos sobre la vida de los faraones y también sobre la de los artesanos y agricultores. Cada inscripción se convirtió en una ventana directa a su mundo, permitiéndonos entender sus creencias, sus miedos y sus esperanzas, contados con sus propias palabras. Mi promesa de la infancia se había cumplido. Había ayudado a que una civilización perdida volviera a hablar. Mi viaje con la Piedra de Rosetta me enseñó que la curiosidad es una herramienta poderosa y que con perseverancia, incluso los secretos más antiguos pueden ser revelados. Comprender nuestro pasado no se trata solo de mirar hacia atrás; se trata de aprender de quienes vinieron antes que nosotros para construir un futuro más sabio y conectado.
Actividades
Realizar un Cuestionario
¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.