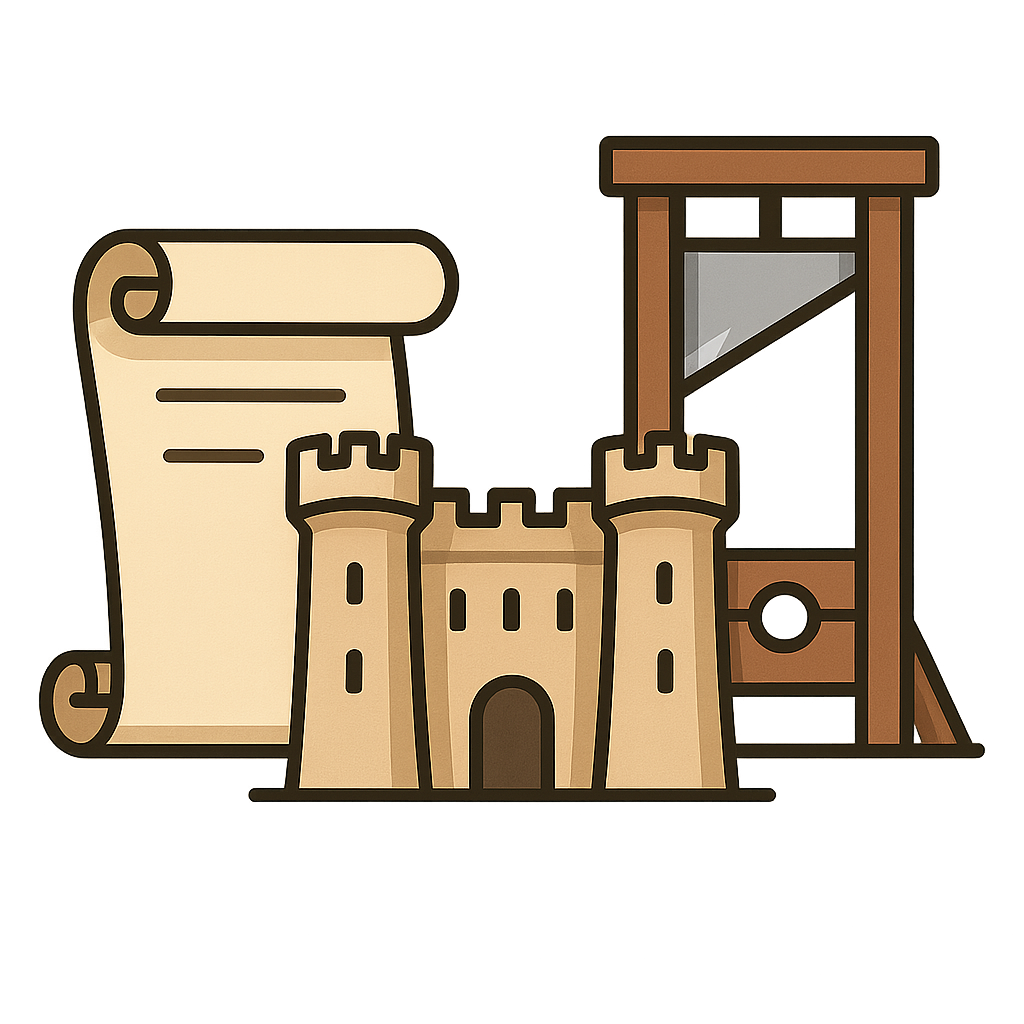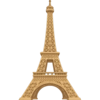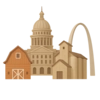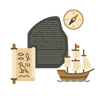La Mañana que Cambió Francia
Mi nombre es Juliette y mi padre es panadero en el corazón de París. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por los tejados, yo ya estaba de pie, ayudándole. Me encantaba el olor a pan caliente que llenaba nuestra pequeña casa y la calle entera. Pero últimamente, el ambiente en la panadería había cambiado. Veía a nuestros vecinos entrar con los bolsillos casi vacíos y las caras largas. El precio de la harina subía sin parar, y mi padre a menudo suspiraba, diciendo que pronto no podría comprar más. 'No es justo, Juliette', me susurraba mientras sus manos, cubiertas de harina, amasaban con fuerza. 'Trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer, y aun así, apenas tenemos para llenar nuestros platos'. Escuchábamos historias sobre la vida en el Palacio de Versalles, donde vivían el rey Luis XVI y la reina María Antonieta. La gente contaba que sus banquetes duraban días, con postres tan altos como mi brazo y vestidos cubiertos de joyas. Parecía un mundo de fantasía, tan lejano de nuestras calles empedradas y nuestras barrigas vacías. Esa gran diferencia entre su mundo y el nuestro era una injusticia que todos sentían, como una piedra en el zapato que no te puedes quitar. La tristeza se estaba convirtiendo en enfado, y yo lo notaba en el aire.
Por las tardes, la panadería se convertía en un lugar de secretos. Mientras la gente esperaba en la fila para comprar el poco pan que había, sus voces se bajaban a susurros. Yo, escondida detrás de los sacos de harina, escuchaba con atención. Hablaban de ideas nuevas y emocionantes. Oí palabras que nunca antes había escuchado, como 'libertad'. Un hombre de aspecto sabio dijo que significaba que nadie debía ser el amo de otro, que todos éramos libres de decidir nuestro propio destino. También hablaban de 'igualdad', la idea de que el hijo de un panadero valía lo mismo que el hijo de un noble, y que todos debíamos obedecer las mismas leyes y tener las mismas oportunidades. Y la palabra más hermosa de todas era 'fraternidad', que significaba que todos los franceses debíamos cuidarnos unos a otros como si fuéramos hermanos y hermanas de una gran familia. Estas palabras eran como semillas plantadas en mi mente. Imaginaba una Francia donde nadie pasara hambre mientras otros daban fiestas, donde la hija de un panadero pudiera soñar tan alto como una princesa. El enfado de la gente se estaba transformando en esperanza. Ya no solo se quejaban del precio del pan, ahora hablaban de construir un nuevo país, uno más justo para todos. La energía en París era eléctrica; podías sentirla en las calles, en las plazas, en cada conversación. Algo estaba a punto de estallar.
El 14 de julio de 1789, me desperté no por el olor del pan, sino por el sonido de campanas repicando por toda la ciudad y el estruendo de miles de pies marchando por las calles. Mi padre cerró la panadería y nos quedamos cerca de la ventana, mirando con una mezcla de miedo y emoción. Una multitud enorme se dirigía hacia una fortaleza de piedra oscura y alta llamada la Bastilla. Mi padre me explicó que la Bastilla era más que una prisión; era un símbolo del poder injusto del rey. Allí encerraba a la gente sin un juicio justo, solo porque no estaban de acuerdo con él. Era un lugar temido, un muro que representaba todo lo que estaba mal. La gente gritaba las palabras que yo había oído en la panadería: '¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!'. Desde nuestra ventana, oímos un estruendo terrible. La multitud había tomado la Bastilla. No luchaban contra personas, sino por una idea: la idea de que el pueblo debía tener el poder. Esa tarde, cuando el polvo se asentó, vi a gente abrazándose en las calles, llorando de alegría. Habían derribado los muros de la Bastilla, y al hacerlo, habían derribado el miedo. Se sentía como el primer día de un mundo nuevo, un mundo que construiríamos todos juntos. La esperanza que había sido un susurro ahora era un grito que resonaba en todo París.
A las semanas que siguieron a la caída de la Bastilla, todo empezó a cambiar. La gente ya no caminaba con la cabeza gacha. Un día, mi padre llegó a casa con un papel importante. Era la 'Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano'. Me la leyó en voz alta, y aunque no entendí todas las palabras, comprendí lo más importante: era una promesa. Una promesa de que todos los ciudadanos serían libres, iguales y tratados con justicia. Ya no importaba si eras rico o pobre, noble o panadero. Era una promesa de que el futuro de Francia nos pertenecía a todos. Mirando hacia atrás, veo que ese 14 de julio fue mucho más que la caída de una prisión. Fue el día en que la gente común y corriente, como mi padre y yo, nos dimos cuenta de nuestra propia fuerza. Demostramos que cuando las personas se unen por una idea justa, pueden cambiar el mundo.
Actividades
Realizar un Cuestionario
¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.