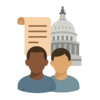La historia de mi sueño
Mi nombre es Martin Luther King Jr., y mi historia comienza en Atlanta, Georgia, donde nací en el seno de una familia amorosa y unida. Mi padre era pastor, como mi abuelo antes que él, y nuestra casa siempre estaba llena de fe, esperanza y conversaciones sobre justicia. Recuerdo los veranos cálidos, jugando en la calle con mis amigos de todas las razas. Pero a medida que crecía, empecé a notar cosas que no entendía, cosas que me hacían sentir confundido y triste. Veía fuentes de agua separadas, una para la gente blanca y otra para la gente 'de color'. No podíamos ir a los mismos parques ni sentarnos en los mismos asientos en el cine. Estas reglas se llamaban segregación, y eran como un muro invisible que nos separaba. Un día, a mi mejor amigo, que era blanco, sus padres le dijeron que ya no podía jugar conmigo. El corazón se me rompió. No podía entender por qué el color de mi piel debía importarle a alguien. Mis padres, Martin Sr. y Alberta, se sentaron conmigo y me explicaron la dolorosa historia de la esclavitud y la injusticia. Pero también me miraron a los ojos y me dijeron algo que nunca olvidé: 'Martin, tú eres tan bueno como cualquiera'. Me enseñaron que todos, sin importar el color de nuestra piel, somos hijos de Dios y merecemos dignidad y respeto. Esa lección, combinada con mi fe y mis estudios sobre grandes líderes como Mahatma Gandhi, que usó la protesta pacífica para lograr un cambio increíble en la India, plantó una semilla en mi corazón. Empecé a soñar con un mundo donde mis hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Ese sueño se convirtió en el trabajo de mi vida.
El sueño comenzó a tomar forma de una manera que nunca hubiera imaginado en una ciudad de Alabama llamada Montgomery. Todo empezó el 1 de diciembre de 1955, con una mujer tranquila pero increíblemente valiente llamada Rosa Parks. Después de un largo día de trabajo, la señora Parks se negó a ceder su asiento en el autobús a un pasajero blanco, como exigían las leyes de segregación. Su acto de desobediencia civil no fue impulsivo; fue una declaración profunda y pacífica. Su arresto encendió una chispa en la comunidad afroamericana. Ya estábamos cansados de la humillación diaria en los autobuses. Sentimos que había llegado el momento de actuar. Rápidamente, los líderes de la comunidad me pidieron que ayudara a organizar una protesta. Con tan solo veintiséis años, sentí el peso de la responsabilidad, pero también una oleada de determinación. Propusimos un boicot: le pediríamos a toda nuestra gente que dejara de usar los autobuses de la ciudad hasta que las reglas cambiaran. Lo que sucedió a continuación fue un milagro de unidad. Durante 381 días, más de cuarenta mil personas caminaron. Caminaron al trabajo, a la escuela, a la iglesia, bajo el sol abrasador y la lluvia fría. Organizamos sistemas de viajes compartidos, con cientos de coches voluntariosos recogiendo y llevando a la gente. Hubo momentos difíciles. Nos enfrentamos a amenazas, a la pérdida de empleos e incluso a la violencia. Mi propia casa fue bombardeada mientras mi esposa, Coretta, y mi hija pequeña estaban dentro. Sentí miedo, pero cuando vi la resolución en los rostros de la gente, supe que no podíamos rendirnos. Estábamos demostrando al mundo que podíamos enfrentar el odio con amor y la opresión con una resistencia pacífica y digna. Finalmente, el 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la segregación en los autobuses era inconstitucional. Nuestra victoria no fue solo sobre los asientos de un autobús; fue una victoria para la justicia y demostró el inmenso poder de la gente unida en una causa justa.
Después de Montgomery, nuestro movimiento por los derechos civiles cobró impulso en todo el país. Organizamos sentadas, marchas y protestas, siempre aferrados a nuestro principio de la no violencia. Sabíamos que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero cada paso nos acercaba más a nuestro objetivo. El punto culminante de todos esos años de lucha llegó en un caluroso día de verano, el 28 de agosto de 1963. Ese día, organizamos la Marcha sobre Washington por el Empleo y la Libertad. La gente llegó de todas partes del país, en autobuses, trenes y coches. Cuando me paré en las escalinatas del Monumento a Lincoln y miré a la multitud, mi corazón se llenó de asombro. Había más de 250,000 personas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. No eran solo rostros negros; eran rostros blancos, jóvenes, viejos, de todas las religiones y orígenes, todos unidos por una creencia común en la libertad y la justicia. El aire vibraba con canciones de libertad y un sentimiento de esperanza palpable. Cuando llegó mi turno de hablar, dejé de lado mis notas preparadas. Miré a esa increíble multitud, un mosaico de la humanidad, y hablé desde el corazón. Compartí mi sueño, un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Hablé de mi sueño de que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos pudieran sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Soñé con un día en que mis cuatro hijos pequeños vivieran en una nación donde no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Mientras hablaba, sentí que las palabras no eran solo mías. Eran el eco de las esperanzas y las oraciones de millones de personas a lo largo de generaciones. Ese día, no solo estaba dando un discurso; estaba compartiendo un anhelo colectivo por un mundo más justo y amoroso, una visión que resonó en todo el país y en todo el mundo.
El eco de la Marcha sobre Washington y las voces de miles de personas que lucharon valientemente por la igualdad no se desvanecieron. Dieron sus frutos. Un año después, en 1964, se aprobó la Ley de Derechos Civiles, que ilegalizó la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Fue una victoria monumental que derribó las barreras de la segregación en lugares públicos. Luego, en 1965, llegó la Ley de Derecho al Voto, que garantizaba a todos los ciudadanos afroamericanos el derecho a votar sin tener que superar pruebas injustas o intimidaciones. Estos logros fueron la prueba de que el cambio es posible cuando la gente se une con valentía y perseverancia. Sin embargo, sabía que firmar leyes no era el final de nuestro viaje. Cambiar las leyes era solo el primer paso; el siguiente, y quizás el más difícil, era cambiar los corazones y las mentes de las personas. La lucha por la verdadera igualdad, por la justicia económica y por acabar con los prejuicios en todas sus formas, continuaba. Mi vida fue truncada, pero el movimiento que ayudé a liderar demostró una verdad eterna: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. El sueño sigue vivo en cada uno de vosotros. Vive cada vez que elegís la amabilidad en lugar del juicio, cada vez que defendéis a alguien que está siendo tratado injustamente y cada vez que trabajáis para construir puentes de entendimiento en vuestras comunidades. Mantened vivo el sueño. Sed una fuerza para el bien en el mundo y ayudad a construir esa 'comunidad amada' donde todos puedan vivir juntos en paz y hermandad.
Preguntas de Comprensión Lectora
Haz clic para ver la respuesta