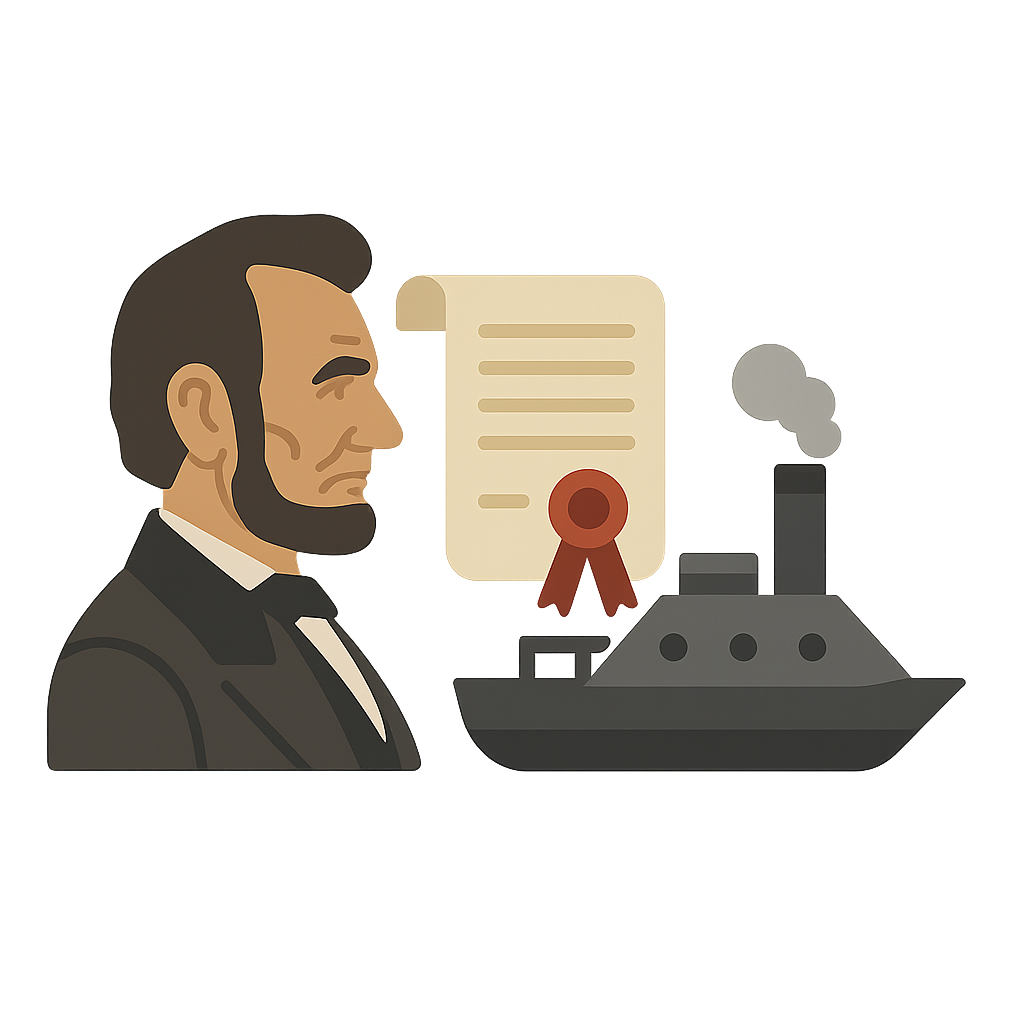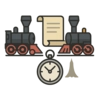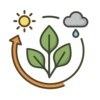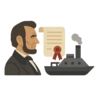Una Nación Concebida en Libertad: Mi Historia
Permítanme presentarme. Mi nombre es Abraham Lincoln, y tuve el inmenso honor de servir como el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Siempre he amado a esta nación con todo mi corazón. Para mí, no era solo un conjunto de estados en un mapa; era una gran y maravillosa familia. Una familia unida por la creencia de que todas las personas son creadas iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, en mi tiempo, nuestra familia nacional estaba profundamente dividida por un desacuerdo terrible y doloroso: la esclavitud. Era la práctica inhumana de poseer a otras personas como si fueran propiedad, obligándolas a trabajar sin paga y negándoles su libertad más básica. Yo creía que esta práctica era una mancha moral en el alma de nuestra nación y que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Cuando fui elegido presidente en noviembre de 1860, el descontento que había estado creciendo durante décadas finalmente estalló como una tormenta violenta. Muchos en los estados del sur, donde la esclavitud era la base de su economía, temían que yo pusiera fin a su modo de vida. En lugar de buscar una solución juntos, un estado tras otro tomó la drástica decisión de abandonar nuestra familia, de separarse de la Unión. Mi corazón se llenó de una profunda tristeza. Observé cómo se deshacía el país que tanto amaba, sabiendo que mis compatriotas, hermanos contra hermanos, estaban a punto de entrar en una guerra terrible. La tarea que tenía por delante era monumental: preservar nuestra Unión y guiar a la nación a través de su hora más oscura.
Los años que siguieron fueron los más difíciles que nuestra nación ha conocido, y ciertamente los más difíciles de mi vida. Ser presidente durante la Guerra Civil era una carga inmensa. Cada día, los informes del frente de batalla llegaban a mi escritorio, llenos de números que representaban vidas humanas perdidas. Leía cartas de soldados valientes, de madres y esposas desconsoladas, y sentía el peso de cada pérdida como si fuera propia. El dolor de la nación era mi dolor. No me detendré en las tácticas de las batallas, porque la verdadera historia de la guerra no está en los mapas y las estrategias, sino en el inmenso costo humano. En las noches tranquilas en la Casa Blanca, a menudo caminaba por los pasillos, mirando por las ventanas la ciudad a oscuras, y me preguntaba si alguna vez lograríamos sanar. En medio de toda esta oscuridad, supe que debía tomar una decisión audaz, una que cambiaría el propósito mismo de nuestra lucha. El 1 de enero de 1863, emití la Proclamación de Emancipación. Este documento declaraba que todas las personas esclavizadas en los estados rebeldes eran, y serían para siempre, libres. Ya no luchábamos únicamente para preservar la Unión tal como era. Ahora, luchábamos por un ideal más elevado: forjar una nueva nación, una nación donde la libertad no fuera el privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos. Más tarde ese mismo año, en noviembre, viajé a Gettysburg, Pensilvania, el lugar de una de las batallas más sangrientas de la guerra. Me pidieron que dijera unas pocas palabras para dedicar un cementerio para los soldados caídos. Mientras estaba allí, mirando ese campo sagrado, sentí la necesidad de recordar a todos por qué estábamos sacrificando tanto. En mi breve discurso, hablé de nuestros antepasados que fundaron una nación basada en la libertad y la igualdad. Dije que estábamos en una gran guerra civil, probando si una nación así podía perdurar. Insté a la gente a que se dedicara a la tarea inconclusa que aquellos valientes soldados habían avanzado tan noblemente, para que pudiéramos tener "un nuevo nacimiento de la libertad" y para que "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la Tierra". Esas palabras eran mi oración por el futuro de Estados Unidos.
Finalmente, después de cuatro largos y agotadores años, la guerra llegó a su fin en abril de 1865. Una sensación de inmenso alivio recorrió la nación, pero no era un momento para celebrar con arrogancia sobre nuestros hermanos derrotados. La tarea de reconstrucción era tan grande, si no mayor, que la propia guerra. Unas semanas antes, en mi segundo discurso inaugural, traté de establecer el tono para la paz que se avecinaba. Dije: "Sin malicia hacia nadie, con caridad para todos... para vendar las heridas de la nación". Mi objetivo no era castigar al Sur, sino darle la bienvenida de nuevo a la familia y comenzar el difícil proceso de curación. Teníamos que reconstruir no solo ciudades y granjas, sino también los lazos de confianza y hermandad que se habían roto. El costo de la guerra fue inmenso, con cientos de miles de vidas perdidas y una nación marcada por el conflicto. Sin embargo, su legado también fue increíblemente profundo. Nuestro país estaba completo una vez más, la idea de la secesión había sido derrotada, y lo más importante, millones de personas anteriormente esclavizadas ahora eran libres. La guerra nos había puesto a prueba de la manera más severa posible, pero habíamos salido de ella con un compromiso renovado con nuestros ideales fundacionales. A ustedes, los futuros guardianes de esta república, les dejo este pensamiento: la obra de crear una unión más perfecta nunca termina. Requiere comprensión, empatía y un compromiso constante con la justicia. Mi mayor esperanza es que siempre recuerden la importancia de la unidad, la equidad y la promesa duradera de que esta nación será un lugar donde todos, verdaderamente, son iguales.
Actividades
Realizar un Cuestionario
¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.