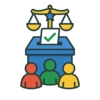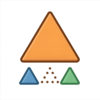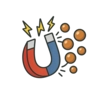Confucio: La historia de un sabio maestro
Hola, mi nombre es Kǒng Qiū, aunque el mundo me conoce como Confucio. Permítanme contarles mi historia. Nací en el año 551 antes de Cristo, en un lugar llamado el estado de Lu, que hoy forma parte de un gran país llamado China. Mi infancia no fue fácil. Mi padre falleció cuando yo era apenas un niño de tres años, dejando a mi madre la difícil tarea de criarme sola. No teníamos muchas riquezas materiales, pero poseíamos algo mucho más valioso: un profundo respeto por el conocimiento y nuestras tradiciones. Desde pequeño, sentía una fascinación inmensa por las antiguas ceremonias y rituales de nuestros antepasados, la dinastía Zhou. Mientras otros niños jugaban a ser guerreros, yo me entretenía creando pequeños altares de juguete y practicando con seriedad los antiguos ritos. Mis amigos se reían, pero para mí era algo muy importante. Sentía que en esas viejas costumbres había una sabiduría que podía enseñarnos a vivir en armonía. Ese amor por la historia y el orden fue la primera semilla de la que brotaría todo mi pensamiento, un viaje que me llevaría a convertirme en un maestro para millones de personas a lo largo de los siglos.
No nací siendo un gran sabio; tuve que trabajar duro como cualquier otra persona. Antes de ser maestro, tuve varios trabajos humildes que me enseñaron lecciones fundamentales sobre la vida. Durante un tiempo, fui el guardián de los graneros, asegurándome de que el grano se almacenara correctamente y se distribuyera con justicia. Más tarde, trabajé como supervisor del ganado, cuidando de los bueyes y las ovejas. Estos empleos, aunque sencillos, me mostraron de cerca cómo funcionaba la sociedad. Aprendí sobre la importancia de la responsabilidad, la honestidad y el orden en las tareas más pequeñas. Fue en esos años, entre contar sacos de grano y vigilar rebaños, cuando comprendí mi verdadero propósito. Mi vocación no era simplemente ganarme la vida, sino ayudar a construir una sociedad mejor y más justa para todos. Empecé a desarrollar mis ideas, convencido de que un país fuerte y pacífico solo puede construirse sobre cimientos de bondad y respeto mutuo. Comencé a hablar de dos conceptos clave: "ren", que significa humanidad y compasión hacia los demás, y "li", que se refiere a la conducta correcta y el respeto por la tradición y los demás. Creía firmemente que si cada persona, desde el gobernante más poderoso hasta el campesino más humilde, actuaba con sinceridad y trataba a los demás como le gustaría ser tratado, el mundo se convertiría en un lugar de paz y armonía.
Convencido de que mis ideas podían cambiar el mundo, decidí compartirlas. Abrí una escuela, pero no era una escuela cualquiera. En mi escuela, las puertas estaban abiertas para todos los que tuvieran sed de aprender, sin importar si sus familias eran ricas o pobres. Creía que el potencial de una persona no dependía de su cuna, sino de su deseo de mejorar. Sin embargo, mi ambición era mayor. Soñaba con encontrar un gobernante sabio que aplicara mis enseñanzas para gobernar con justicia y compasión. Así, alrededor del año 497 antes de Cristo, cuando tenía más de cincuenta años, dejé mi hogar en Lu y comencé un largo viaje. Durante casi catorce años, viajé de un estado a otro, ofreciendo mis consejos a príncipes y duques. No fue un camino fácil. Enfrenté muchos peligros, rechazos y momentos de profunda decepción. Hubo días en que sentí que mi búsqueda era en vano y que nadie estaba dispuesto a escuchar. Pero nunca estuve solo. Un grupo de estudiantes leales viajó conmigo, aprendiendo de mis palabras y, lo más importante, escribiendo nuestras conversaciones para que no se perdieran. Aunque no encontré al gobernante que buscaba, ese largo viaje no fue un fracaso. Fue el crisol donde mis ideas se pusieron a prueba, se refinaron y se fortalecieron, preparándose para extenderse por todo el mundo mucho después de que yo me hubiera ido.
Finalmente, en el año 484 antes de Cristo, regresé a mi hogar en Lu. Ya era un anciano y comprendí que no vería en vida mi sueño de un estado gobernado perfectamente según mis principios. Pero en lugar de sentirme derrotado, encontré un nuevo propósito. Dediqué mis últimos años a lo que más amaba: enseñar a mis discípulos y recopilar y editar los textos clásicos de nuestra cultura. Quería asegurarme de que la sabiduría de nuestros antepasados sobreviviera para guiar a las generaciones futuras. Fallecí en el año 479 antes de Cristo, pero mi historia no terminó ahí; en realidad, apenas comenzaba. Mis estudiantes, que eran como mis hijos, continuaron difundiendo mis enseñanzas por toda China. Ellos recopilaron mis dichos y nuestras conversaciones en un libro que llamaron "Las Analectas". Gracias a ese libro, mi voz ha podido seguir hablando con la gente durante más de dos mil quinientos años. Mi vida les enseña una lección importante: aunque no siempre veas tus grandes sueños hacerse realidad de inmediato, las semillas que siembras con el aprendizaje, la bondad y el esfuerzo pueden crecer hasta convertirse en un bosque inmenso que dará sombra y refugio a generaciones que nunca conocerás.
Actividades
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.