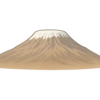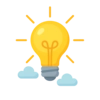La historia del Monte Fuji
Observo el mundo desde una altura donde el cielo se encuentra con la tierra. Al amanecer, un mar de nubes se extiende bajo mis pies, y por la noche, las luces de ciudades lejanas parpadean como estrellas caídas. Soy un cono casi perfecto, coronado con un gorro de nieve la mayor parte del año. Mi piel de roca cambia de color con el sol, pasando de un púrpura profundo a un rojo brillante a medida que el día despierta. Soy un gigante silencioso que vigila un país entero, una presencia constante en el horizonte. He visto imperios levantarse y caer, he sentido el paso de las estaciones durante incontables siglos y he sido testigo de los sueños de millones de personas. Muchos me miran con asombro, sintiendo una conexión profunda con mi espíritu tranquilo y poderoso. ¿Sabes quién soy? Soy el Fuji-san, el Monte Fuji.
Mi comienzo fue violento y espectacular, nacido del fuego y la tierra. Soy un volcán, construido capa sobre capa a lo largo de cientos de miles de años. Debajo de mí duermen montañas más antiguas, como si fueran mis abuelos, y yo me alcé sobre ellas con el poder del interior del planeta. Mis erupciones no fueron solo momentos de destrucción; fueron fuerzas creativas que dieron forma al paisaje que me rodea. Con mi aliento de fuego, esculpí la tierra y creé los hermosos cinco lagos que ahora brillan a mis pies, reflejando mi imagen en sus aguas tranquilas. Cada capa de lava y ceniza es un capítulo de mi larga historia. Mi última gran erupción fue la erupción de Hōei en 1707. Fue un evento poderoso que cubrió de ceniza la lejana ciudad de Edo, lo que hoy conoces como Tokio. Desde ese año, he estado descansando en silencio. He observado cómo el mundo cambiaba a mi alrededor, cómo los pequeños pueblos se convertían en grandes ciudades y cómo la gente aprendía a viajar más rápido que el viento. Mi quietud no es un final, sino una pausa, una larga y pacífica meditación.
Aunque estoy hecho de roca y hielo, mi verdadera esencia vive en el corazón de las personas. Durante miles de años, la gente me ha mirado no solo como una montaña, sino como un lugar sagrado, un puente entre el mundo de los humanos y el de los cielos. Creen que soy el hogar de un espíritu poderoso, la diosa Konohanasakuya-hime, la princesa que hace florecer los cerezos. Ella es la guardiana de mi cumbre y de todo el país. Los primeros en escalar mis empinadas laderas no lo hicieron por deporte o por diversión, sino como un viaje espiritual, una peregrinación para purificar sus almas y acercarse a lo divino. Se dice que el primero en alcanzar mi cima fue un monje legendario llamado En no Gyōja, en el año 663. Él y los que le siguieron veían la escalada como una oración. Aún hoy, se puede sentir esa historia en mis senderos. Si miras de cerca, puedes imaginar a los peregrinos vestidos con túnicas blancas, caminando lentamente, cantando mientras ascendían hacia mi cumbre para ver salir el sol, un acto que simbolizaba la iluminación y el renacimiento.
Mi forma simétrica y mi presencia imponente me convirtieron en una musa para los artistas. He posado para innumerables pintores, poetas y escritores a lo largo de los siglos, pero nadie me capturó como el gran artista Katsushika Hokusai. A principios del siglo XIX, creó una famosa serie de grabados en madera llamada 'Treinta y seis vistas del Monte Fuji'. En sus obras, no soy solo una montaña en el fondo; soy el personaje principal de cada escena. Hokusai me pintó desde todos los ángulos imaginables: asomándome por detrás de una ola gigante que amenaza con engullir a unos pescadores, enmarcado por delicadas flores de cerezo en primavera, o erguido y solitario bajo una pesada capa de nieve en invierno. Estas imágenes no solo eran hermosas; contaban la historia de la vida en Japón. Sus grabados viajaron a través de los océanos hasta Europa y América, y mi imagen se hizo famosa en todo el mundo. Gracias a Hokusai y a otros artistas, me convertí en algo más que una montaña; me transformé en un símbolo universal de Japón, representando la belleza, la fuerza y el espíritu perdurable de su cultura.
Hoy en día, la historia continúa. Durante los meses de verano, mis senderos se llenan de vida. Miles de personas de todos los rincones del mundo vienen a aceptar el desafío de escalar mis laderas. Ya no son solo peregrinos en busca de iluminación, sino también familias, amigos y aventureros que buscan la emoción de la subida y la recompensa de la vista desde la cima. Por la noche, las luces de sus linternas frontales serpentean por mis caminos como un río de luciérnagas titilantes, creando un espectáculo mágico. La alegría compartida que sienten al llegar a mi cumbre juntos, justo a tiempo para ver el amanecer, es un poderoso recordatorio de la conexión humana. En 2013, fui reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por mi belleza natural, sino por mi profunda inspiración cultural. Soy más que roca y nieve; soy un símbolo de fuerza, belleza y de las cosas asombrosas que la gente puede lograr. Siempre estaré aquí, vigilando el mundo e inspirando nuevos sueños en cada generación.
Actividades
¡Sé creativo con los colores!
Imprime una página para colorear de este tema.